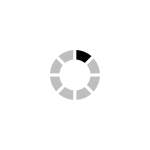CAPÍTULO I
La sangre de la víctima estaba esparcida como briznas de violencia sobre
la alfombra raída.
Un grito hirió los oídos de la gente dos kilómetros a la redonda.
-¡Marco Tulio!... ¡Mataste la hijueputa gallina y la metiste dentro del
carro ensangrentada y soltando mierda por todas partes!
A las cinco de la tarde, cuando las calles polvorientas del pueblo se
enfermaban de soledad, el alarido de la mujer era atípico. Las seis de la tarde
era la antítesis de las cinco. El bullicio de la gente que caminaba rumbo a la
plaza se confundía con el polvo de calles sin asfalto, vivas y efervescentes,
dibujando una pantalla de humo que proyectaba imágenes en contraluz de
carritos de helados, kioscos de venta de jugos de frutas tropicales y anafes
destartalados con sus calderos en los que se freía la eternidad.
Juana Morales dio dos pescozones a Marco Tulio, como cuando era niño.
-¡Vamos, muchacho de mierda, que la misa de hoy está buena!
Sobre la alfombra del vehículo, mezcla de óxido, hierros desgastados
y olores dulzones, Marco Tulio había colocado la gallina que, junto a
su madre, llevaban al padre Alberto. El espectáculo era repugnante. El
animal estaba cubierto por una capa de moscas que saltaban alegres e
inmisericordes y que, apelmazadas, devoraban los líquidos aún tibios que
brotaban del cuerpo.
Juana Morales se contaba entre la gente más cercana al cura. Los
chismosos del pueblo sabían que él recibía viandas calientes de manos
de la mujer antes del primer repique de campanas del domingo. Era el
momento de pasión entre el religioso y la mujer, con la complacencia de un
sol tímido cuyos rayos caían como un chorrito de luces tenues que, poco a
poco, se desbordaban en un infierno para demonios de pieles inmunes a
la canícula.
Madre e hijo tomaron el camino hacia la iglesia. Durante el trayecto
hacían dos paradas obligadas, una en la botica y otra en la panadería.
La mujer tenía que comprobar la calidad del producto que compraba
semanalmente al boticario. Abría el pequeño recipiente de crema mentolada
haciendo gestos de incredulidad. Lo acercaba a la nariz con un movimiento
rápido y acompasado, como quien desea descubrir algo oculto. Pero al
boticario nada le sorprendía. “Ya viene a joder esta señora”, “qué cosa
tan tremenda lidiar con personas así”, “ojalá se pudra en el infierno”. El
ritual de Juana Morales en la botica de la plaza del pueblo llevaba más de
quince años en los que el boticario esperaba a su cliente más exigente para
dejarse envolver en la rutina de una mujer que sin medidas ni contención en
la lengua despotricaba de lo que aquel vendía.
-Nojoda, este Vick Vaporub cada vez huele más a mierda de
gallina- decía Juana Morales con una mueca antipática en su rostro
de facciones austeras.
Marco Tulio esperaba a su madre oyendo música dentro del vehículo.
Al retomar la marcha, con cada movimiento brusco la sangre de la gallina
se esparcía alimentando la mancha creciente con una suerte de tentáculos.
La cabeza del animal daba tumbos alocados que se podían confundir con
manifestaciones del más allá. Una nevera portátil era la solución planteada
por Juana Morales, quien refunfuñaba porque el muchacho no la había
comprado aún. Se lo había dicho una y mil veces, pero Marco Tulio siempre
estaba ocupado en otras labores. Mirar a las vecinas por encima de la cerca
era su pasatiempo preferido, dos bellas muchachas, hijas de un hombre
septuagenario retirado con honores de la guerra de Vietnam.
-Si no perdieras tanto tiempo soñando con las tetas de las hijas del
vecino ya habrías comprado la hijueputa nevera. Mira el reguero de
sangre que hay por todo el carro- decía apuntando su mirada hacía
la panadería y con unas ganas insoportables de orinar. -Tú tienes la
mente enferma de tanto mirar revistas con mujeres en cueros- dijo,
imaginándose los panes del italiano y deseando liberar la vejiga de
la opresión en el baño de la panadería.