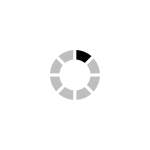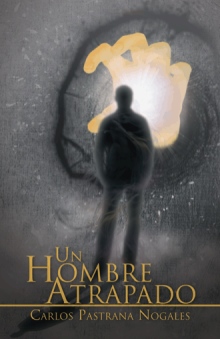Maribel, la amiguita del aristocrático anciano, aportó a “El
Avispero” esa alegre frivolidad de putita aniñada en periodo
de estreno. Don Emerencio Grijalva, la solemne pompa y
grandilocuencia de los tipos importantes y, Antonio Fuertes, el
irresistible morbo de un seductor de damas embozadas.
Comprenderá el lector que se hace necesario un somero
apunte de las personas que fueron adquiriendo el resto de los
pisos, para que el relato de cuanto sucedió en esta mansión
cobre ese carácter serio y equilibrado que ha de exigírsele,
lo mismo al historiador de acontecimientos universales que
al humilde cronista provinciano, afanado en la meritoria
tarea de mejorar el rostro de tan manipulador oficio. Este
mismo propósito, revela mi intención de pasar sin detenerme en
especulaciones freudianas, ni en describir la almibarada descripción
de los exquisitos sentimientos de la elite; no iré más allá de donde
la condición humana se muestra en su cruda realidad. La historia
de “El Avispero” es verídica y, de por si, debe escapar de todo lo que
huela a literatura complaciente.
Continuando con el orden cronológico de ocupación, la vieja
señorita doña Josefa Bustillo y su sobrina Ana, tomaron posesión
del segundo izquierda y, casi al tiempo, Francisca Hornos, cocota
de altos vuelos y conocida en su golfo mundillo por el alías de Paca
“Pedernal”, se quedaba con el piso derecho de la misma planta.
Doña Josefa Bustillo frisaba los sesenta años, pero aparentaba
muchos más. Heredó a la muerte de su padre, último descendiente
de una familia de industriales madereros, la enorme fortuna que
habían amasado desforestando medio mundo. Sus antepasados
se iniciaron en la tala de los bosques ibéricos allá por el siglo
XV y, acabada la faena, no dejaron otra opción a las siguientes
generaciones que la de cerrar el negocio o irse a talar los bosques
de África. Hicieron su trabajo a conciencia y, cuando hubieron
agotado las especies más selectas del continente negro, se fueron
a atacar las de ultramar.
Josefa, soltera y fea de solemnidad, rigió la empresa con mano
de hierro, y hasta que sus trabajadores hubieron talado el último
árbol de la última concesión forestal, no sintió curiosidad por
conocer España, la tierra de sus antepasados.
Doña Josefa, venía con el decidido propósito de dar
continuidad a la dinastía de los Bustillo. Confiaba en casar a su
sobrina con un español de esclarecido linaje y, de paso, resolver
unos problemas de conciencia que empezaban a asaltarla.
Problemas que no habría considerado como tales de tener buena
salud.
Feminista adelantada y agnóstica por tradición familiar,
no quiso acallar sus remordimientos apelando a un confesor
tradicional, y tuvo miedo de ponerse en manos de un psicoanalista
por si hurgaba en su conciencia más de lo debido.
Doña Josefa, que supo protegerse del sol de los trópicos, de
los dientes del puma y del venenoso mordisco de las serpientes, no
consiguió escapar a la picadura de un insignificante mosquito que,
con alevosía y nocturnidad, le inoculó durante una calurosa noche
en la Amazonía, una peligrosa tropa de parásitos denominados
científicamente con el eufónico nombre de “Equizontes del
plasmodium falciparum”; vulgarmente conocidos en aquella
región como “tatacué”; el más peligroso de los paludismos.
Salvó la vida de milagro, pero la amarillenta piel de su
arrugado rostro hacía pensar en que, por sus venas, circulaba bilis
y no sangre.
Ana, la sobrina, era el paradigma de la real hembra. No tenía
desperdicio. Una autentica belleza que intentaba disimularla tras el
desfavorecedor peinado y la vestimenta propia de una catequista.
A igual que esos monumentos que no pueden valorarse al primer
vistazo, Ana tenía que ser mirada y remirada para ir descubriéndola
poco a poco y acabar rendido a tanta belleza.
He aquí, una pobre descripción de su persona:
La tez atezada paliaba el bermellón de unos labios bien
dibujados y carnosos que, sobre una piel nívea, habrían resultado
provocativos en exceso. En su espléndido cuerpo se notaba el concurso de dos razas y, los ojos negros de mirada miope,
levemente oblicuos, delataban la ocasional participación de una
tercera. En resumen: un milagro del mestizaje.
Ana, como es característico en mujeres de naturaleza ardiente,
presentaba una personalidad insegura, torpona; ello se debía
a que no pudiendo colmar su voraz apetito sexual con íntimos
jugueteos, la estéril búsqueda de una solución a esa dificultad
estampaba en aquel lindo rostro una expresión anhelante, mezcla
de deseo, impudor y recato. Se sentía atraída materialmente por
los hombres y adoraba con platónico fervor a un dios pagano.
Pese a ser insuficientes los datos aportados para describir a
Ana, no por ello he podido evitar alguna atrevida referencia y
he de añadir otra, so pena de dejar desdibujado el personaje: la
peculiaridad de sus dos miradas básicas; la de mortecina inocencia
que mostraba a su tutora, y la incitante, distraída y cachonda
que dedicaba al público en general. Lo mismo si se trataba de
un mocito postinero o del patizambo Teodoro. Todos los que
captaban aquella incitante mirada, expertos o novatos, quedaban
enterados de lo que esta mujer ofrecía, pero también de lo que
esperaba recibir.
Intuyendo el desasosiego que deba causar en el ánimo del
lector medio esta pobre descripción, piénsese la que podría
provocar el retrato hecho por un especialista en el relato liviano:
Antonio Fuentes.
Como en aquellos tiempos el sentido del ridículo de los
españoles estaba muy desarrollado y la comida escaseaba, por
una cuestión u otra, Ana no obtenía mayor provecho a su clara
invitación gestual que algún bárbaro requiebro que la hacía
estremecer; su tía, al notarlo achacaba el espasmo a una gazmoña
reacción de su inocente niña.
La situación se repetía con frecuencia: El galanteador de
turno, dejaba que Ana se adelantara unos metros para proseguir
el estudio de su anatomía; disfrutaba de la exacerbación que en
sus sentidos provocaba aquel balanceo de caderas; hasta que se
le nublaba la vista, perdían fuerza sus piernas, se le descolgaba la mandíbula inferior y, en ciertos casos, entre una baba espesa,
surgía la blasfemia ahogada.
Este comportamiento, tan en desacuerdo con la leyenda del
macho hispánico, puede achacarse a que para la talla media del
español de entonces, Ana resultaba exageradamente alta y de su
escultural figura se desprendía una sensación de poderío que
acomplejaba al más pintado:
El acojonado pollo, falto de valor para intentar el roce hortera,
la veía alejarse mientras justificaba el freno a su viril arrebato con la
amarga aceptación del impotente. O por que iba sin calzoncillos.
O porque aquella mujer no podía ser buena.
Doña Josefa, consciente de cuanto urgía un hombre en la
familia, se preguntaba el por qué su guapísima sobrina solamente
despertaba en los mozos un interés grosero y momentáneo, y
no la insistencia propia del candidato a marido. No entendía la
causa y le asustaba morirse sin dejarla bien casada. Creía conocer
la causa del problema y no estaba en sus manos el solucionarlo;
habituada al ambiente colonialista no encontraba un modo digno
de extender sus relaciones. Tampoco los nativos hacían ningún
esfuerzo por aproximarse a ella.
Ana: –le decía – Vas siendo mayorcita. Deberías hacer
algo. ¿Y que voy a hacer, tiíta?
No sé. Podrías pintarte los labios. Fíjate como van las
demás.
Tengo la boca muy grande y mucho color natural. Si
encima le añado...
Pues, un poquito en los ojos.
Llamaría la atención.
¡De eso se trata, hijita!
Tú me has dicho siempre...
Sé lo que te he dicho. –Interrumpió – Pero cuando hay
que cambiar de opinión, se cambia. ¿Es que no te gustan los
hombres?
No se me ha ocurrido pensarlo. –enrojeció melindrosa.
Son repugnantes ¡Babean! Pero hacen hijos. Nos dan hijos.