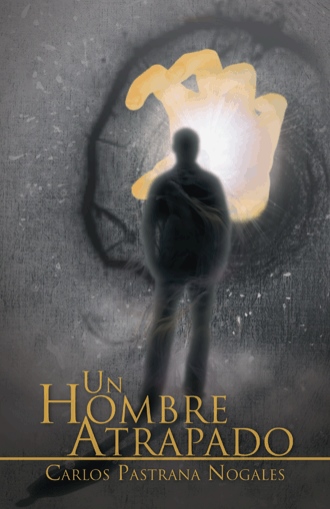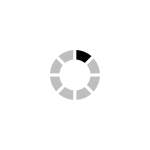De modo paulatino empezó a recuperar el optimismo y tuvo la
perentoria necesidad de hacer algo. Dudó entre reiniciar el análisis
interrumpido o realizar unos ejercicios gimnásticos que aligeraran
la pesada digestión de una cena copiosa cuando, al girar el cuello
para distender las cervicales, se vio frente a una cabeza. ¡Una cabeza
cortada, a la que se había arrancado de raíz el cuero cabelludo! Y,
posiblemente, por complicaciones accesorias, no conservaba un
solo pelo en cejas ni en pestañas. Su rostro, pelado y verdoso, al
recibir directamente la luz del monitor de radar transformaba lo que
pretendía ser una sonrisa amable en una mueca siniestra.
Tal impacto causó en Pedro esta aparición que, al considerar la
idea de que aquel monstruo fuera una creación de la maría, evitó
volver a mirarlo. Seguidamente, pensó que su capacidad intelectual,
por causas aún no comprendidas, se estaba deteriorando a una
velocidad vertiginosa; en un estilo diferente al que sufría Elvira, desde
luego, pero no de menor gravedad. Que él, poseedor de una mente
racionalista educada en el más ortodoxo materialismo, admitiese
por unos instantes que trasgos, fantasmas y seres etéreos venidos de
otro mundo pudieran ser realidad, significaba su hundimiento en la
ciénaga del oscurantismo, de la razón perdida.
Debe significarse que nada tenía Pedro a su favor para ser
reconducido a la realidad. El interior de la cabina, iluminada con
parpadeantes luces de distintos colores, creaba la atmósfera más
adecuada para el desarrollo de fenómenos paranormales; la negrura
de aquella noche y . . . ¿por qué no? El alucinógeno. ¡La yerba!
Con todos estos factores en contra, ¿cómo se podría reaccionar
de otro modo ante la inesperada y silenciosa aparición de aquella
impresionante cabeza que parecía flotar en el aire, porque el negro
color de la sotana hacia invisible el resto del cuerpo? . . .
—Temo haberte sobresaltado, amigo Pedro.
Su voz, era una voz profunda, rica en inflexiones y modulada con
un acento que subyugaba. Pedro le miró a los ojos. Los vio gélidos e
inexpresivos como los de un ciego. Pero no eran los ojos de un ciego.
Había en sus fondos algo desagradable . . . horrible. Se prometió no
mirarlos nunca más, e intentó disculparse:
—No se trata de . . . Llevo horas en solitario y . . .—Mi aspecto físico no tiene nada de seductor, huelgan las
disculpas –dijo comprensivo el visitante.
—Es que a estas horas . . . –intentó Pedro ocultar su turbación–,
no suele venir nadie.
—Lo comprendo.
—Y tampoco esta iluminación favorece la . . . –no supo acabar
la frase.
El visitante tomó asiento en el puesto de mando que se reservaba
Braulio, en el que noches atrás se sentó Lyria, y trató de sondear las
tinieblas.
Comentó que, para un lego en la materia, las luces de señalización
de los pesqueros y otros barcos de mayor porte, unidas a las contadas
que lucían en algunos islotes cercanos a la costa, hacían temer que
alguna de ellas se hubiera apagado de modo accidental y que durante
la noche, la observación visual podía mal calcular las distancia.
Pedro, esforzándose en recuperar la calma, le explicó muy
amablemente que este fenómeno no debería intranquilizarlo, porque
ahora, con la ayuda del radar . . . Se vio interrumpido.
—Sí. Ya lo sé. Por eso será que llevas puesto el piloto automático.
—Sólo mientras fumaba un cigarrillo –aclaró apresurado –. Iba
a suprimirlo.
Observó reflejado en el cristal del parabrisas aquel desfigurado
rostro y encontró otra posible causa de aquel desastre: pudo haber
sido obra del fuego.
—¿Sabes quién soy?
—Supongo que . . . uno de los señores.
—Alberto Pali. Monseñor Pali. No se facilita mi fotografía
porque soy poco fotogénico. Creo que al general ya lo conoces.
—Accidentalmente, señor.
—Sí, estoy al corriente. Parece ser que juegas al ajedrez.
—Hace tiempo. Ya lo dejé.
—¿Por qué?
—Me obsesionaba.
—Bien hecho. Las obsesiones hay que evitarlas.
Hubo una pausa. Pedro se sintió examinado. Una sensación que
se había repetido muchas veces a lo largo de su vida, pero que ahora le resultaba insoportable. Volvió a oír su voz, que parecía reptar desde
un lugar lejano.
—No voy a ocultarte que el objeto de esta visita es saciar mi
curiosidad . . . Si quieres satisfacerla, claro.
—Usted dirá.
—Me ha sorprendido que desconociendo nuestras creencias,
incluso diría que no siendo creyente. Porque no eres creyente,
¿cierto?
—Me ocupan mucho espacio las dudas, monseñor.
Ya no podía rectificar; su desenfadada actitud durante la
ceremonia religiosa lo había delatado, pero al responder de este
modo a la impertinente pregunta incidía en el error. No ignoraba que
los captadores de feligreses eluden a los que se declaran ateos, pero
cuando tropiezan con el pusilánime agnóstico que confiesa tener
dudas se empecinan en dejárselas resueltas. Aunque no le venía mal.
La presencia de este personaje, ahora, le suponía más una distracción
que un agobio, ya que su ego sociable empezaba a estar harto de tanta
soledad.
A Pedro le había dicho un lisiado que ningún talante resultaba
más molesto para ellos, que el de los que se esfuerzan por no mirar su
tara. Recordando aquella confidencia, Pedro consiguió enfrentarse a
monseñor con soltura y naturalidad, mirándole a un punto impreciso
de la cara. Pero no a los ojos.
—¿Y por qué asististe a nuestra ceremonia?
—Por no desairar a la persona que me invitó –pensó que la
respuesta no había sido suficiente y añadió-: No es que sienta una
fobia especial hacia las ceremonias. He entrado en muchas iglesias,
pero nunca en momentos de . . . Me sentiría un intruso. Un
profanador de sus ritos.
—¿No influiría en tu aceptación el imponente aspecto físico de
nuestro buen hermano Au? –bromeó.
—Desde luego que no. Las personas voluminosas, los gigantones,
suelen tener un carácter muy pacifico. –Intentó sonreír.
—Y más si se trata de hombres al servicio de Dios –miró a Pedro
como si pretendiera evaluar su capacidad intelectual y continuó
meloso-. ¿Con qué eres agnóstico? . . . O dicho de otra forma: un hombre inseguro. Un hombre lleno de dudas. –Preguntó con
vehemencia reprimida-: Pero, ¿no eres capaz de aceptar la posibilidad
de que sea una limitación de tu inteligencia la que te impide creer
en Dios?
—Lo admito, monseñor. Lo que me ha tocado de razón, no me
da argumentos para que asegure ni niegue su existencia. No es mi
culpa el no haber sido premiado con la Gracia.
—Ya. –preguntó vehemente – ¿Nunca has percibido dentro de ti
una lucecita . . . un atisbo de claridad? Una señal de . . . ¿cómo podría
explicártelo? Una insatisfacción. El deseo anímico . . .
—Los agnósticos no creemos en el alma.
—¡Terrible! Solo sois materia –ironizó.
—Materia, y su emanación, monseñor. Lo que llamamos
espíritu, por no haber encontrado una palabra que lo distinga mejor
de la de alma.
—¿Alma? . . . Espíritu . . . Emanación ¿Por qué emanación? ¡Fea
palabra!
—Es la más indicada. El aroma de una flor o la pestilencia de
una llaga infectada son emanaciones de la materia. Cuando llega
la muerte los efluvios se hacen más intensos, más espesos y luego
desaparecen.
—¿Aquí acaba todo para ti? –Preguntó expectante el sacerdote.
—No. Cuando un ser muere, la materia, en su proceso de
descomposición, crea nuevas formas de vida para, finalmente, agotada
su capacidad reproductora, diluirse en la Nada; donde, supongo que
se inicie otro proceso de reciclaje.
—Muy racional será tu teoría, pero siento una inmensa pena . . .
y miedo; miedo por todos cuantos negáis la evidencia de haber sido
animados por el soplo divino, los que no apreciáis la excepcionalidad
del ser humano. –Hizo una pausa –. Quisiera saber si consideras
tu opinión como algo inamovible o estás abierto al diálogo, a la
controversia.
—Yo discuto hasta con mi sombra . . . Si no ha de causarle
enojo.
—En modo alguno. Nadie puede poner límite a la libertad de
pensamiento si este se expresa de modo civilizado.